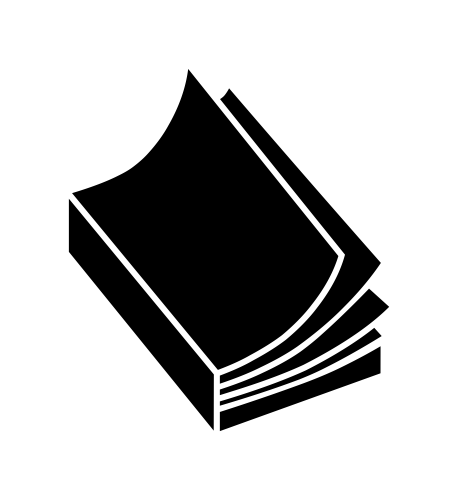La muerte de un hijo, una crónica de Elvin Negrón
“En la crónica, o memoria de Elvin Negron, están contenidos los poemas anteriores. Ahí la cornisa, el fondo del precipicio, y el tentativo después del luto. Con la valentía de quien cree en su oficio, Elvin nos cuenta del terrible verano en que perdió a su hermano mayor, en el que descubrió la fragilidad de todo lo que parece firme y certero. Pero al hacerlo, también nos pone en los zapatos de un hermano menor que mira hacia la altura del primogénito con admiración y que, viéndolo tan cerca del sol y niño al fin, confunde a Ícaro por Supermán. ”
Elvin Negrón (Ponce) es, entre muchas cosas, narrador. Es autor de las colecciones de cuentos Alicorne (2015) y Pléilist (2020), y editor de las antologías de textos inspirados en canciones particulares pléilist SHUFFLE (2022) y pléilist REMIX, a publicarse en los próximos meses. Recientemente sus cuentos han aparecidos en las antologías Fricción cuántica: Antología de ciencia ficción desde Puerto Rico y su diáspora (2022) y Hadouken! Antología de literatura boricua videolúdica (2023), de Editorial Gnomo. Actualmente trabaja el volúmen de cuentos, ensayos y crónicas al que pertenece este texto, Hostia y circo.
MUERTE DE UN HIJO
En el verano de mis diez años, veíamos televisión como familia cuando alguien llamó a mi madre desde la calle y le dijo que mi hermano mayor, Cuqui, había sufrido un accidente en un fourtrack.
Cuqui, su nombre era Raymond, tenía apenas catorce años. Y era como el personaje titular de Everybody loves Raymond. Un cliché del joven cool de cada película: el apuesto, ingenioso, el mejor atleta, el que se lleva la chica más bonita. Todos lo admirábamos. En la bicicleta era una leyenda, no meramente por haberle ganado en una competencia de velocidad a una motora, sino por las maromas que solía hacer. Cuando en la urbanización comenzaron a hacer casas nuevas, él se la pasó corriendo sobre los techos y brincando de casa en casa con su bicicleta BMX marca Magnum. Su alegría y pasión por la vida y por todo lo que hacía era contagiosa y eso le daba un carisma extraordinario.
Cuando le dieron la noticia del accidente, mami se levantó apresurada y comenzó a dar vueltas por la casa como buscando algo. No veía la cartera que estaba justo en la mesa donde siempre la dejaba. Cuando al fin dio con ella, con manos temblorosas, buscó las tarjetas del plan médico, salió a toda prisa y nos dejó solos. Mi hermana mayor, Maritza, en esos años vivía en Pensilvania con unos tíos. Eran otros tiempos; nuestros padres crecieron en las calles de la pobreza y era normal que los niños nos quedáramos solos, protegidos en nuestros castillos de clase media, mucho más seguros que los arrabales donde nuestros padres se criaron. Recuerdo haber orado por mi hermano, pedirle a Dios que Cuqui saliera bien del accidente, que no quedara paralítico.
Cuqui era un atleta natural. Se pasaba levantando pesas, montando bicicleta, corriendo, jugando baloncesto. Un día me llevó a un llano cerca del rio donde tenía un gimnasio improvisado, con cuerdas que colgaban de los árboles. Hacía maromas que antes solo había visto en las olimpiadas. Era un experto haciendo la mortal: una vuelta de espalda en el aire. Un día quiso enseñarme cómo hacerla y terminé en el hospital con la quijada dislocada. Después de eso y por muchos años, mi boca estuvo haciendo un ruido al abrir que daba grima.
En casa nadie sabía nadar, excepto Cuqui. Se pasaba en el río, en una peligrosa represa que decían ya había cobrado la vida de varios atrevidos. Yo no me osaba siquiera meter la punta del pie. Pero a él esas historias no lo amedrentaban. Mi mamá lo regañaba y él decía que no lo haría de nuevo, pero volvía al agua y ella se daba cuenta porque los calzoncillos blancos llegaban con el color marrón del agua enfangada de la represa. Para mí, mi hermano era todopoderoso y, a juzgar por lo temerario que era, creo que él tenía la misma opinión de sí.
No sé cuántas horas pasaron luego de que mami se fuera, al menos unas cuatro. Las suficientes como para olvidar momentáneamente el incidente y continuar con mi vida infantil de ver muñequitos en la tele. De momento sentí el ruido de motores y puertas en la calle y desde la ventana del cuarto vi la guagua de mami que había llegado junto a otros autos desconocidos. Salí corriendo del cuarto para recibirla y abrí el portón, pero me detuve a esperarla en la entrada de la marquesina. Desde allí vi que mami no vino conduciendo y había llegado junto unas hermanas de la iglesia que la sacaban del asiento trasero y prácticamente la cargaban en hombros. Esperé en silencio a que la subieran por la rampa hasta el portón. Las señoras la traían de brazos como si ella no tuviera fuerzas en las piernas para subir la cuesta. Mami estaba como ciega y todavía no se percataba de que yo estaba allí observando. Cuando al fin llegó a mi encuentro y nos miramos, me dijo, entre llantos y sin eufemismos, que Cuqui había muerto.
Recuerdo querer y no poder llorar. Estaba más preocupado por mami que por nadie. Recuerdo que algo me decía que esto debía ser más duro para ella. Sentía su dolor, pero todavía no el propio.
La crianza de mi hermano fue dura para mis papás. Se solía decir que era un niño con cuerpo de hombre; era precoz, travieso y aventurero. En casa, mis padres apenas superaban los cinco pies de altura mientras que él a los trece años medía casi seis. Pero eso no evitaba que siguiera chupándose el dedo al dormir, el cual ya tenía deformado de tanta chupaera. Mi abuela lo amenazaba con emplegostárselo con mierda para que dejara ese hábito.
Mi papá era líder en la iglesia, pero Cuqui no era religioso. Mi mamá era maestra y Cuqui no era aplicado en la escuela. A mi hermano le gustaba la calle, el peligro, lo prohibido. En ocasiones tenía la ternura de un niño y en otras la rebeldía de un animal salvaje en cautiverio. Creo que la sicología inversa hubiese hecho maravillas con él. Con catorce años ya había chocado el auto de papi, fumaba, escuchaba rock (lo que no tenía precedente en nuestra familia pentecostal), y se pasaba fuera de la casa con muchas amistades que mis padres llamaban “mundanas.” Mi papá le amarraba la bicicleta por una rueda y él la desmontaba, le ponía otra rueda de la bicicleta mía y se iba.
Antes pensaba que lo que le pasó fue producto de su comportamiento rebelde y libertino. Ahora, a veces pienso que vivió su vida intensamente porque sabía lo corta que sería.
Cuqui tenía unas fotos de motoras y fourtracks que sacaba de revistas y las pegaba en la pared. En algún momento durante el velorio, en un arranque de rabia, fui a su cuarto y las rompí. Tal vez ese fue el momento preciso de comenzar a aceptar lo que ocurría.
Vivir con Cuqui era una montaña rusa, y hay gente que no puede entender cómo estas pueden ser entretenidas. Mis padres eran de esas personas que preferirían no montarse. En cambio, para mí era la definición misma de la diversión.
Mi hermano tenía una lema, luego de explicarnos algo de la vida decía: ¡Qué mucho aprenden con Cuqui!, ¿ah? Y en verdad aprendimos mucho, tanto de su vida como de su muerte. Aprendí a entender a mis padres. A no contrariarlos. Aprendí lo difícil de su trabajo. También aprendí que no hay que aprender por cabeza propia. Intuí que el viaje de la vida se trata sobre llegar a un balance, un equilibrio dinámico y delicado: ni muy lento que parezca inerte, ni muy rápido que no podamos frenar a tiempo cuando nos desviemos.
Unos años antes, me había ido a jugar con Kelvin, mi otro hermano, a casa de un vecino. Mis papás no estaban en casa y mi hermana Mari todavía no se había ido para Pensilvania. Cuqui debía tener doce o trece años. Mientras jugábamos, Mari llegó llorando a buscarnos. Nos llevó hasta su cuarto y nos dijo que oráramos por Cuqui. Como no entendíamos, nos preguntó si sabíamos lo que eran las drogas. En esa época había venido un evangelista a la iglesia cuyo testimonio era precisamente que Dios lo había librado de ellas. Así que repetí el nombre del evangelista varias veces en susurro, como si con eso se encajaran dos piezas de un rompecabezas. Por entonces también había una gran campaña contra las drogas. Uno de los comerciales repetía el eslogan “Las drogas, el bobo de los bobos”. Mi hermana, poco después de rezar fue a donde Cuqui y le recriminó que con la excusa de pintar algo estaba oliendo thinner en el baño. Por un momento pensé que Mari hacía el ridículo. Mi hermano no estaba fumando o inyectándose nada. Pero la reacción de mi hermano, que si bien hizo un esfuerzo patético por defenderse tenía el semblante del que sorprenden in fragranti, me hizo pensar que ella tenía razón. Mi hermana tenía más malicia que nosotros. Creo que mis padres nunca se enteraron de ese evento. No sé si ella alguna vez les dijo.
Hace unos días me di cuenta de que tengo la edad de mi padre cuando el accidente de mi hermano. Tengo dos hijos. La parejita, como dicen; una niña de catorce y un varoncito de once. Al darme cuenta de la coincidencia de edades, pensé en mi papá. Al ponerme en su lugar sentí algo muy diferente a lo que había sentido hasta ese momento cuando pensaba en la muerte de Cuqui. Una angustia que comenzó con un pequeño escalofrío se precipitó en un temor desmesurado hasta convertirse en nauseas. Sé lo que es perder a un hermano siendo un niño, pero el recuerdo de mi padre ante la muerte de su primer hijo es uno difícil borrar. Puedo ver aún su rostro estancado en una mezcla de estoicismo e impotencia; un cuerpo abatido, derrotado.
El día del accidente ya era tarde en la noche y papi no llegaba. La casa se llenó de familiares, vecinos, amigos, conocidos y curiosos que llegaban por decenas al enterarse de lo ocurrido. Yo estaba ansioso por ver a papi y abrazarlo y que de alguna manera le diera sentido a todo lo que ocurría. Cuando al fin llegó, su semblante vencido fue desesperanzador. Al preguntarle por qué tardó tanto en llegar me dijo que tuvo que ir hasta San Juan para completar algunas gestiones. Me describió el protocolo irracional de ir a ver el cuerpo desnudo de un hijo muerto para identificarlo. Ese día aprendí que ser adulto no debía ser fácil. Presenciar la vulnerabilidad de mis padres, impotentes ante la tragedia, también me enseñó que en determinadas situaciones ni siquiera ellos tendrían todas las respuestas y solo nos quedaba recurrir a Dios para encontrar algún consuelo. Esa noche recuerdo que, junto a mi otro hermano, me fui a dormir pensando que al despertar todo volvería a la normalidad. La realidad es cruel hasta con los niños.
No sé de quién fue la decisión de velar el cadáver de mi hermano en la casa. Todavía me parece una locura. La noche del velorio recuerdo que mi mamá fue a ver el cuerpo en el ataúd. Sería la primera vez que lo veía desde la mañana de su muerte. El accidente fue brutal. Dijeron que la muerte tuvo que ser instantánea. Pensaba que a lo mejor lo decían para evitarnos sufrimientos. Es más fácil pensar que así fue y no que sufrió por un largo tiempo. Al llegar al borde de la caja, mi madre gritó en un llanto estremecedor. Ese no era Cuqui, insistió.
Luego del entierro, no pude quitarme el ataúd de la cabeza. Soñé con Cuqui a menudo. Sueños, no pesadillas. Yo no podía tener pesadillas con mi hermano. El más recurrente fue uno donde él aparecía con vida y probaba que, en efecto, el cadáver que vimos no era él. Y así, por un tiempo, pensé que él reaparecería en vida real, y que me explicaría su ausencia con una historia increíble de su más reciente aventura.
Aún después de eso, al caminar por la sala en la noche sentía que el ataúd todavía estaba allí. No era que me diera miedo, sino que me recordaba esos días del velorio, esos días de pesadilla; días en que descubrí que no somos inmortales, que somos frágiles.
Luego de un tiempo mi cerebro comenzó a protegerme, tratando de compensar la ausencia. Comencé a inventar historias de futuros alternos para razonar la muerte. Futuros donde mi hermano no moría, pero terminaba preso, adicto o paralítico. Llegué a pensar que la muerte de Cuqui había sido para bien. Lo amaba. Lo extrañaba. No solo porque ya no tendría a un hermano cool y popular, como deben ser los hermanos mayores, sino que no podía imaginar crecer sin él. Pero también pensaba que él estaba destinado a una muerte trágica, y tal vez fue mejor que sucediera más temprano que tarde. Por un tiempo me sentí culpable por ello.
El entierro fue sábado. El día siguiente, como de costumbre, fuimos a la iglesia por la mañana. Todos los demás feligreses quedaron sorprendidos de vernos. Nos admiraron por volver, por ir a dar gracias a Dios tan pronto luego de la tragedia. Para nosotros fue algo muy normal. Luego de tanto escuchar la historia de Job, no había otra alternativa que ir a la iglesia y decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito.
El servicio nos hizo sentir renovados. Pero al salir, se nos recordó que la vida había cambiado. Al montarnos en el auto para irnos, mi papá no arrancó de inmediato y todos esperamos pacientemente, como había ocurrido antes. En nuestro conteo de cabezas interior, sabíamos que faltaba uno para tener la familia completa y poder irnos. Todos nos dimos cuenta casi al mismo tiempo de que esperábamos en vano y salimos a casa con un aire de derrota, a pesar de las loas recibidas por nuestro acto de fe y lealtad a Dios.